
El 26 de septiembre de 1918, la prensa reseñaba una crónica realizada por un peninsular trasplantado a las húmedas tierras terorenses y secretario del juzgado de la Villa, sobre una verbena celebrada el sábado siguiente al “Día de las Marías” para cerrar las fiestas de aquel año. Félix Aranda dejó así constancia de que la que por entonces se llamaba colonia de veraneantes se había unido con la recién creada Sociedad de la “Liga Progresista y Forestal Teror” y organizaban una verbena en La Alameda para reunir fondos con los que adquirir árboles para repoblar los campos terorenses.
Aranda escribió que aquella primera verbena con tipos y motivos canarios “fue improvisada de rápida manera, y sin embargo los resultados fueron felices atendiendo al tiempo y a las circunstancias”
![[Img #32074]](https://infonortedigital.com/upload/images/09_2025/8678_whatsapp-image-2025-09-18-at-220226-2.jpeg)
Es evidente que en todo aquello estaba presente la mano del iniciador de la Fiesta del Árbol en la isla, principal defensor de la reforestación en Canarias y ya por entonces un vecino más por adopción de la Mariana Villa: Francisco González Díaz. Aquel mismo año regalara al lugar donde tan bien se le había acogido, con uno de los libros que es parte principal de la bibliografía sobre Teror, sus costumbres y paisanaje, al que tituló simplemente así: “Teror”.
Aranda describió pormenorizadamente los puestos de venta formados “a usanza típica”, la estación telegráfica desde la que la juventud de aquellas fechas se escondía en el anonimato para lanzar galanterías en telegramas a aquellas en las que, como nos dice don Félix, “tenían puestos sus ojos”, ventorrillos de bebidas, dulces, manises, almendras, galletas, y hasta uno de café, fueron aquella noche atendidos por mujeres y jovencitas de Teror y de las que, como tropel anual, elegían la Villa para pasar los ardores estivales.
![[Img #32075]](https://infonortedigital.com/upload/images/09_2025/3442_whatsapp-image-2025-09-18-at-220226-1.jpeg)
La verbena fue todo un éxito y González Díaz pudo seguir plantando árboles.
Félix Aranda Arias, cordobés trasplantado a nuestras tierras y felizmente aquí enraizado tras su matrimonio con una artenarense, fue “amigo de los toros, de la caza y sobre todo de la amistad”, tal como lo describiera Ervigio Díaz Bertrana. No hubo evento social, cultural o político que, en la segunda década del siglo pasado, no lo tuviera a él como interviniente.
![[Img #32077]](https://infonortedigital.com/upload/images/09_2025/6716_whatsapp-image-2025-09-18-at-220226-3.jpeg)
Crónicas periodísticas, veladas musicales, libros -prologó Teror, el libro de González Díaz- tuvieron siempre su firma como corresponsal periodístico en la Villa. A Teror había llegado desde Artenara y terminó años más tarde en Santa Brígida, donde se jubiló.
![[Img #32078]](https://infonortedigital.com/upload/images/09_2025/9294_whatsapp-image-2025-09-18-at-220226-4.jpeg)
También por la misma época, la isla entera, en los años cincuenta hasta fines de los setenta, se llenó de verbenas canarias desde las fiestas de la Virgen de la Cuevita en Artenara, el Real Club Náutico, las de Nuestra Señora del Carmen en La Isleta, San Isidro de Gáldar; Ingenio, Los Llanos de Telde, la piscina Julio Navarro, San Mateo o el barrio capitalino de Rehoyas Bajas.
![[Img #32079]](https://infonortedigital.com/upload/images/09_2025/8377_whatsapp-image-2025-09-18-at-220226-5.jpeg)
Félix Aranda falleció en enero de 1963. La casa de su hijo, el abogado Santiago Aranda Aguiar es actualmente la sede del Museo Etnográfico Casas Cuevas de Artenara.
En 1926, ocho años más tarde, esta vez comenzando las fiestas en una Alameda en las que actuaba el buen hacer del alcalde Isaac Domínguez y el genial arquitecto genial Miguel Martín Fernández de la Torre; nuevamente unieron fuerzas los de aquí y los de fuera para hacer una verbena con resurgimiento de cosas, tipos y escenas del tiempo viejo; tal como dejara constancia el propio González Díaz.
![[Img #32080]](https://infonortedigital.com/upload/images/09_2025/7693_whatsapp-image-2025-09-18-at-220226-6.jpeg)
La noche verbenera del 29 de agosto de 1926 se inició con una comitiva desde el paseo que llevaba y lleva el nombre del escritor: las medias bastas, los fajines, los pañuelos y los rojos refajos crearon el ambiente de tipismo que se buscaba.
Campurrios de verdad se unieron con espercudíos venidos desde Las Palmas y todos juntos alborotaron el comienzo de la parranda, que acompañaba también el sonsonete de una pianola.
![[Img #32081]](https://infonortedigital.com/upload/images/09_2025/5057_whatsapp-image-2025-09-18-at-220226-7.jpeg)
Hasta las más empiringotadas señoronas cogieron el farol y se arrebujaron el pañolón, y en llegando a La Alameda, “Panchito el de La Escuela” se marcó unas folías con algunas de ellas.
Y aquella noche de verano, a la luz de los faroles, y frente a las severas ventanas del Palacio del Obispo, se cantaron picardías en una descamisada que llenó de piñas y risas las lajas del recinto.
Se repitieron los puestos y ventorrillos y desde el alcalde al cura, y hasta la Virgen del Pino, todos estuvieron de acuerdo en que aquello sí era “una fiesta de verdad”.
![[Img #32082]](https://infonortedigital.com/upload/images/09_2025/2946_whatsapp-image-2025-09-18-at-220226-8.jpeg)
Después del término de la guerra civil, se recuperó en parte esta costumbre de adornar las Fiestas del Pino con bailes, que orquestas como los Mejías se encargaban de amenizar en el Cine de la Villa. Vinieron después épocas de desidia y abandono, lo que unido a la particular forma de entender los desórdenes a que podían dar lugar los arrejuntamientos corporales que propiciaban los bailes y que tanto temía el obispo Pildain, dieron al traste durante muchos años con las verbenas, canarias o no. Y en eso el cura de Teror era un fiel cumplidor de las decisiones del prelado, por lo que el Pino se quedó sin telegramas, faroles y descamisadas nocturnas.
![[Img #32083]](https://infonortedigital.com/upload/images/09_2025/5672_whatsapp-image-2025-09-18-at-220226-9.jpeg)
Pero llegaron otros tiempos, y ya a fines de los cincuenta y principios de los sesenta, cuando la juventud terorense se reunía para comentar la sosería de las Fiestas del Pino de entonces, sin bailes con que animar el cuerpo y facilitar el encuentro desde hacía mucho tiempo. Herminia Naranjo, la compositora y poeta que tanto quiso a Teror y que seguía fiel al veraneo en el pueblo, no hizo oídos sordos a las quejas de los jóvenes y les prometió su ayuda para conseguir lo que querían de las autoridades. Se reunió en primer lugar con Manuel Ortega Suárez, el alcalde, y con el concejal Florencio Naranjo Lantigua, que intentaron hacerla desistir por la negativa tajante que se suponía mantendría el párroco Antonio Socorro.
Pero ella decidió ir directamente al tema. Fue a la casa parroquial y ante la primera y rotunda cerrazón del cura a celebrar la verbena; mantuvo su insistencia y fue decorando de tal manera lo que se pretendía hacer que llegó poco a poco a convencerle, aunque de una manera un tanto insegura.
![[Img #32085]](https://infonortedigital.com/upload/images/09_2025/496_whatsapp-image-2025-09-18-at-220226-11.jpeg)
Le dijo que la verbena se celebraría en La Alameda, cerrada para tal fin; que la entrada estaría restringida; que los mayores y autoridades controlarían desde un primer momento toda la organización del acto; le aseguro el discurrir casi folclórico, que tanto gustaba al obispo en los bailes; quedaba asimismo asegurada la obligación de una vestimenta de campo, de maúros y la elección de una Reina Maga que diera solera y solemnidad a todo. En fin, que se haría una verbena canaria, tranquila, ordenada, sin excesiva participación y controlada por los mayores. Como las antiguas taifas.
Tanto gustó la exposición de detalles al severo Socorro Lantigua que al fin dio su consentimiento. Con la consiguiente alegría desatada entre todos los jóvenes del pueblo, que se apuraron a organizarla con presteza.
Así, resucitando el antiguo modelo llegó el día señalado, cuando una concurrida asistencia vestida al uso de magos del campo y presidida por la propia Herminia Naranjo y el concejal Florencio Naranjo que, con un farol, vestimenta canaria y el buen carácter que siempre le caracterizó alumbraba el inicio de la comitiva dando empaque político al acto.
Se desplazaron desde el mismo lugar donde treinta años antes lo hicieron otros. Les acompañaba la Banda de Teror, que también fue la encargada de tocar en la verbena.
![[Img #32086]](https://infonortedigital.com/upload/images/09_2025/5542_whatsapp-image-2025-09-18-at-220306.jpeg)
Varios jóvenes del pueblo se hicieron cargo de los puestos, donde se vendían desde dulces hasta piñas asadas que anunciaban como cogidas en el Castillo del Romeral. La verbena contó con la asistencia de los veraneantes, el pueblo, los políticos del jurado de Reina Maga y hasta el cura que bajó desde la casa parroquial y pulcramente sentado asistió a parte de la misma.
A partir de entonces se recuperó como cierre de las fiestas para volver a languidecer en las décadas siguiente.
En ese permanente ir y volver; después de perderse nuevamente se recuperaría en los ochenta y ya por fin con la absoluta fidelidad en las fiestas de 1996. Con todo; desde los faroles a las conversadas esquineras, desde los intervinientes en la organización hasta el rebaño de ovejas que lo inició.
![[Img #32084]](https://infonortedigital.com/upload/images/09_2025/4248_whatsapp-image-2025-09-18-at-220226-10.jpeg)
Desde entonces no ha fallado el broche de cierre del Pino con la verbena canaria.
Restauradas las antiguas formas, con ovejas, pañoletas y ceñidores, con obligada vestimenta de la tierra, recintos cerrados, cañizos y palmeras, ventorrillos y el mismo ánimo de diversión que hace más de un siglo se creara; ha venido en convertirse en una inconsciente y sentida despedida del Pino y del verano y un saludo al retorno al trabajo y a las lluvias.
Sin tristeza alguna, que siempre nos quedará el rally, este año la Subida en octubre y las rogativas por lluvia que el agua hace tanta falta como la verbena.
José Luis Yánez Rodríguez
Cronista Oficial de Teror










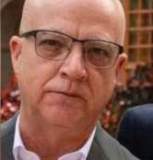





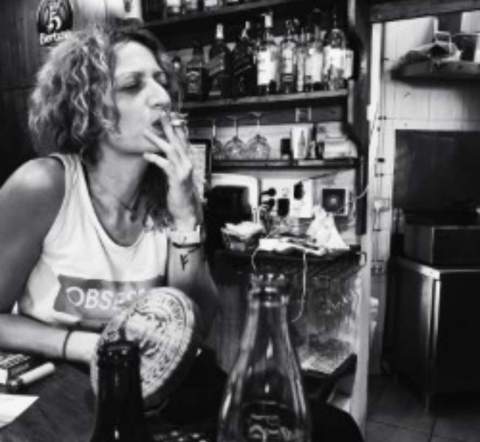










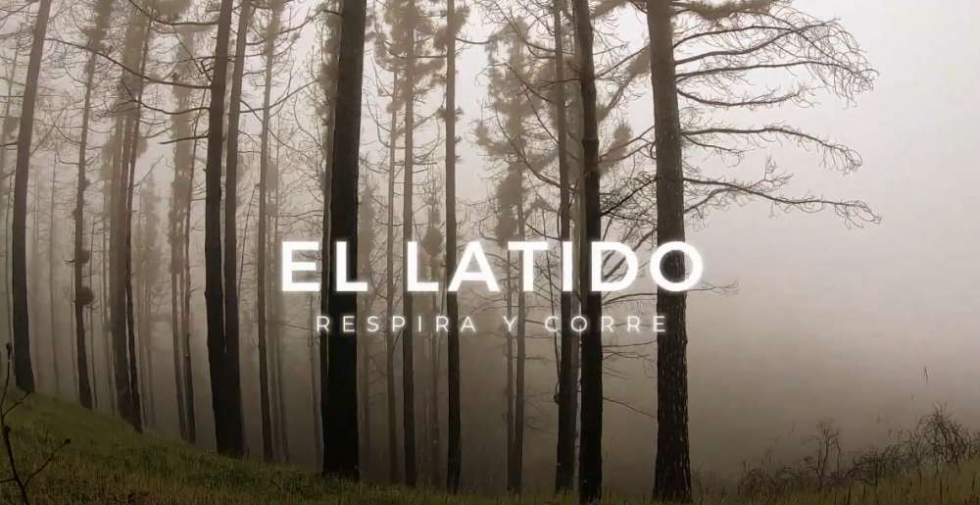

Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.110